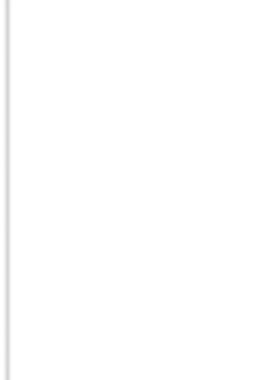
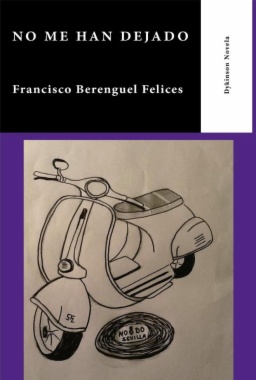
Escuchó unos pasos en el pasillo, se acercaban y se notaban voluntariamente silenciosos, respetuosos con su presunto sueño. Era su abuela siguiendo el ritual diario para despertarlo. Cuando alcanzó el quicio de la puerta que estaba abierta, se cruzaron sendas sonrisas, y ella añadió: — ¡Pero si ya estás despierto!, y yo que venía con tanto cuidado. — ¡Buenos días abuela! ¡Me gusta oírte venir a despertarme! — ¡Anda granuja, levántate que siempre eres el último en llegar a desayunar!
Dio un salto, hizo una carantoña a su abuela, que casi alcanza a darle una palmada en el trasero a modo de cachete y entró en el baño, de donde salió arreglado en veinte minutos. Cuando cruzó al piso de sus padres para desayunar, ya estaban todos sentados en la mesa y fue recibido como cada mañana, con reproches más o menos jocosos. — ¡Por fin llega el señorito!
El no se molestaba en responder, estaba acostumbrado a ser el centro de los comentarios. Solía ser el discrepante. Hasta en fútbol, su padre y hermano eran sevillistas mientras que él era bético. Esto para cualquiera ajeno a estas filias y fobias era una distancia abismal. Las noches dominicales y las mañanas de lunes, en temporada, eran terribles, según los resultados que se hubieran dado en la jornada liguera.
Sonó el timbre. A esa hora sólo podía ser Rafael, el policía que explotaba como asalariado el taxi que había comprado su padre para que él simultaneara un trabajo flexible remunerado con sus estudios. Cuando Rafael terminaba un turno, pasaba a la hora del desayuno con las cuentas. Era un tipo muy cumplidor y apreciaba especialmente a Alfonso, con el que salía de vez en cuando y al que en más de una ocasión había tenido que sacar de algún apuro.